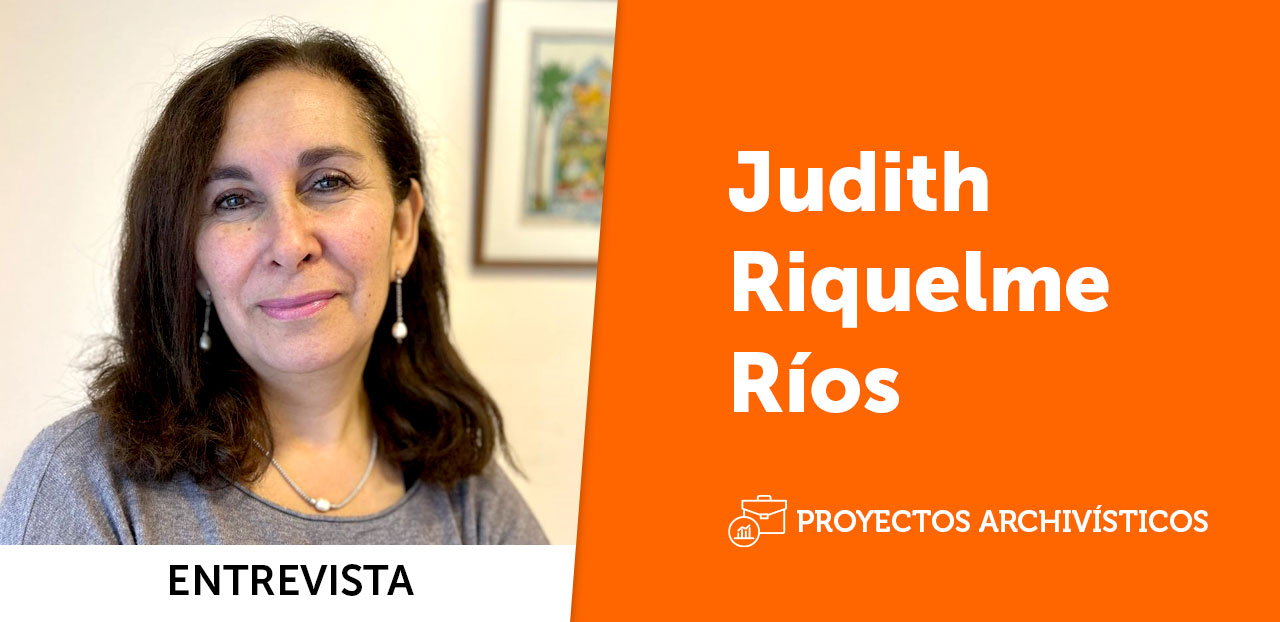Judith Riquelme, académica UTEM de Bibliotecología y Documentación: «El archivo se transforma en un espacio de sanación»
Autor: Daniela Arce|
Sobre el valor de los archivos comunitarios se va a centrar la presentación que Judith Riquelme, directora del Archivo Judío de Chile y profesora del electivo de Archivística en la carrera de Bibliotecología y Documentación UTEM, realiza en el Congreso Internacional de Archivos ICA Barcelona 2025, organizado por el International Council of Archives (ICA).
La actividad, que se desarrolla cada cuatro años, convoca a destacadas experiencias de la disciplina. Riquelme lleva a cabo una investigación en el Archivo Nacional de Chile, centrada en la migración judía entre 1933 y 1956, con un enfoque especial en personas provenientes de Polonia, Inglaterra, Austria y Hungría.
En esa línea de trabajo, ha impulsado un proyecto enfocado en visibilizar el rol de las mujeres migrantes judías, el cual fue seleccionado en la XXV Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos 2023 del programa Iberarchivos.
¿Cuáles son los principales aspectos de la presentación que realizará en el Congreso Mundial de Archivos (ICA)?
– La presentación que llevo se articula en torno a dar visibilidad al valor de los archivos comunitarios, que no necesariamente pertenecen a comunidades migrantes, sino que también a grupos históricamente marginados o no representados en los archivos oficiales. Por ejemplo, archivos de colectivos LGTB, archivos barriales o de organizaciones locales
El Archivo Nacional de Chile, por ejemplo, resguarda lo que produce el Estado. Pero, en paralelo, existen numerosos archivos que podríamos denominar como comunitarios, que representan a grupos específicos y que suelen ser invisibilizados. Archivos de barrios, de poblaciones, de clubes deportivos o agrupaciones sociales.
¿Qué desafíos enfrentan este tipo de archivos comunitarios?
– Uno de los más importantes es el financiamiento. Al no ser instituciones estatales ni privadas tradicionales, estos archivos dependen del compromiso de la comunidad: que comprenda su valor, que no los confunda con bibliotecas o museos, y que reconozca que los documentos de archivo tienen valor legal y testimonial. Son pruebas de que los hechos ocurrieron, o no ocurrieron, y eso es fundamental.
El segundo gran desafío es de tipo ecológico. Puede sonar extraño, pero hoy existe una tendencia casi automática a digitalizar y subir todo a la web. Sin embargo, mantener archivos digitales tiene un impacto ambiental, porque se requiere servidores, refrigeración, y por ende se consumen recursos como energía y agua. Entonces nos preguntamos, ¿es necesario digitalizar y subirlo todo? ¿Será más sostenible describir los documentos y ofrecer acceso bajo solicitud?
Y el tercer aspecto crítico es la sostenibilidad profesional. Idealmente, estos archivos deberían estar a cargo de profesionales, pero la realidad es que muchas veces funcionan gracias al voluntariado, lo que los hace frágiles. La profesionalización de estos espacios es clave para su proyección y permanencia.
¿Las/os estudiantes de la carrera se han podido acercar a los archivos comunitarios en el electivo?
– En el electivo que imparto, que es de carácter teórico-práctico, han surgido experiencias muy interesantes. Al comienzo del curso, los estudiantes trabajan con archivos personales o familiares. La idea en todo caso es abierta, pueden enfocarse en lo que quieran.
Muchas veces no quieren hablar de su familia directamente, entonces terminan reconstruyendo la historia de su barrio, de una iglesia local, de un club de fútbol o de otros espacios significativos en su vida.
¿Y cuando hablamos de archivo, de qué tipo de materiales estamos hablando?
– En este caso estamos incluyendo desde fotografías, cartas y documentos manuscritos, hasta entrevistas y registros audiovisuales. En general, los soportes que trabajamos son los habituales: papel, imagen, audio, video. Los estudiantes deben realizar entrevistas, transcribirlas y luego integrarlas como parte del proceso de valorización de esos documentos.
En clase, una estudiante llevó una fotografía de sus abuelos. En la imagen, la abuela aparecía hablando por teléfono desde una cabina telefónica, y en el fondo se veía el letrero de «Cachiyuyo», la que hacía alusión a una campaña que decía que «el teléfono ha llegado a todos los rincones de Chile, incluso a «Cachiyuyo». Bueno, esa imagen es parte de la memoria colectiva y es un material muy potente desde la perspectiva archivística.
Los estudiantes realizan todo el proceso archivístico: desde la investigación y entrevistas, hasta la digitalización, organización y carga de información en un software de acceso abierto. Aunque al principio este enfoque puede parecerles ajeno por su formación más bibliotecológica, la experiencia de repensar su rol desde los archivos resulta muy enriquecedora.
Considerando que tiene amplia experiencia en el área y, además, imparte este curso electivo ¿cuál cree que debería ser el rol de los futuros profesionales de la carrera?
– Una de las principales preocupaciones que tenemos en el país y que yo transmito especialmente en la asignatura que imparto, es el aspecto ético del trabajo con la información. Insisto mucho en que los estudiantes reflexionen constantemente sobre la materialidad que están poniendo en valor.
No se trata simplemente de digitalizar y subir todo a la web, ni de publicarlo todo en redes sociales. Se trata de proteger la dignidad de quienes entregan esa información. Solo con su consentimiento y comprensión plena del proceso, se puede difundir su testimonio. Hoy, con la influencia de las redes sociales, muchas instituciones miden su impacto a través de los likes o el alcance, pero eso no puede ser el centro del trabajo en archivos o bibliotecas.
¿Qué habilidades y competencias considera fundamentales que los profesionales de esta área desarrollen durante su formación?
– Primero, curiosidad y capacidad de investigación. También creatividad, porque el clásico “no hay plata” no puede ser un obstáculo paralizante. Hay que buscar aliados, generar redes de apoyo y construir proyectos sostenibles, incluso en contextos de escasez.
Además, es clave que valoren sus propias capacidades profesionales en la gestión de información y entiendan que su trabajo tiene un impacto cultural y social. Muchas veces, los estudiantes se sienten lejanos a la investigación, pero en el ámbito del archivo siempre debe haber una mirada investigativa, más allá del archivo histórico, y siempre con apertura al trabajo interdisciplinario.
¿Y qué opina sobre el rol actual del bibliotecario y la bibliotecaria en la sociedad? ¿Hay algo que cambiar o reforzar?
– Una de las tareas urgentes es visibilizar la carrera. Cuando uno habla de bibliotecario, muchas personas aún creen que es simplemente alguien que pasa libros. Esa imagen está muy desactualizada.
La profesión hoy -que prefiero llamar «gestión de información— debe tener una gran variedad de competencias, y especialmente habilidades comunicacionales. Y ahí tenemos un desafío, no siempre vemos esas habilidades desarrolladas en los estudiantes, al menos no al inicio de la formación.
Tiene que ser una persona curiosa, inquieta y atenta al entorno. El rol de la gestión de información es clave hoy. Pero para ejercerlo bien, hay que cambiar paradigmas: salir de la idea tradicional de la disciplina y entender que se trata de una tarea estratégica en el acceso, circulación y resguardo de información significativa para la sociedad.